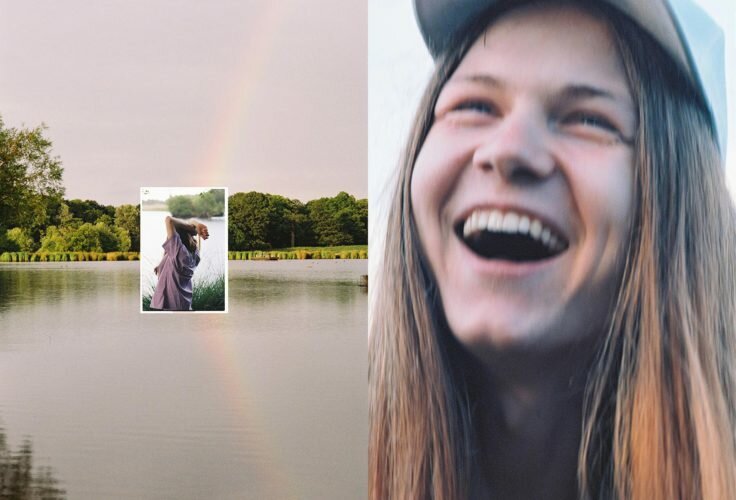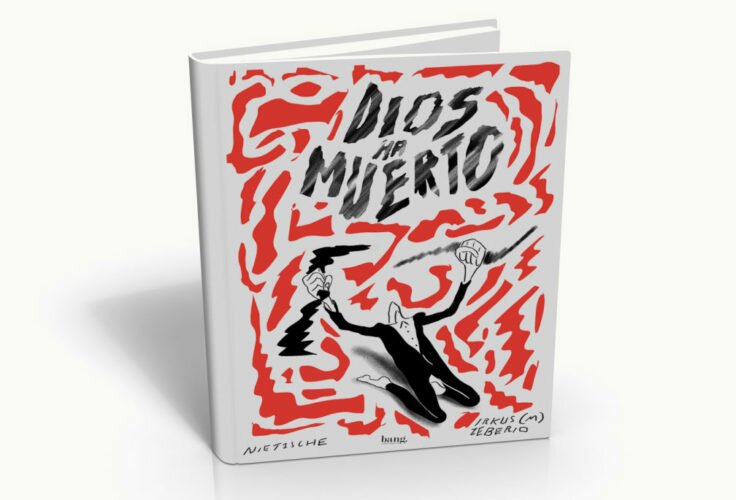Ignacio Julià se pelea con el mando de la TV: está harto de que la imagen aparezca “optimizada”. Es decir: achatada, alargada, deformada, recortada…
Christopher Walken
y la inexistencia
Por Ignacio Julià

Ilustración por Juaco
Hay en La puerta del cielo, el épico y comercialmente catastrófico western de Michael Cimino, que destila el mágico arte que a veces, con cuentagotas, nos depara Christopher Walken. Su personaje, un pistolero a sueldo de los terratenientes que alberga dudas acerca de la matanza de inmigrantes que estos planean, visita a la dulce prostituta interpretada por Isabelle Huppert. Exhausto, se sienta en la frondosa cama sin desprenderse de abrigo ni sombrero y, durante unos imperceptibles segundos, cae dormido sin que ella lo perciba. El breve desvanecimiento confirma que su interés no es solo sexual, también sentimental, desnudando al rudo mercenario de testosterona, desdoblando a personaje e intérprete en una enriquecedora ambigüedad. Como escribió un crítico, tras verle en escena, su virtud reside en “la delicadeza de un hombre muy masculino”. Es la medida exacta de un actor cuyo estajanovismo y tendencia al encasillamiento podrían camuflar una irrepetible idiosincrasia. Walken es, y a mucha honra, eso que llaman un actor de carácter. Un secundario que muy bien puede hacer sombra al protagonista y merecer premios honoríficos como el de Sitges.
Sucede en El cazador, el anterior film de Cimino, cuya de concurrida ruleta rusa arroja uno de los rostros más perturbadores que se recuerdan. Pertenece al desvalido compañero en Vietnam del resuelto macho alfa que encarna Robert De Niro. Adicto a la heroína y al subidón de adrenalina del pistoletazo inminente, un enajenado Walken, sangrante pañuelo rojo anudado en la frente, se enfrenta a un restallante primer plano y literalmente desaparece. Ya no es él, sino un espectro de sí mismo que parece rozar la inexistencia, y su extrañamiento deviene inquietante, amenazador. La extensa filmografía del actor neoyorquino no abunda en tales milagros pues, como pragmático actor de carácter, es de los que se jactan de no rechazar ningún papel, por nefasto que sea el guion y finalmente la película. Otro de esos contados momentos de trascendencia inmaterial sería el final de King of New York, de Abel Ferrara, cuando el mafioso que interpreta fallece por las heridas recibidas, en el interior de un taxi en pleno Times Square. La leve caída de su mano nos señala que ha muerto.
Sin embargo, es otro Christopher Walken, más efervescente y popular, el que se ha convertido en los últimos años en un risible ícono imitado por una legión de clones, desde los famosos late shows de la televisión estadounidense hasta los más torpes infiltrados de YouTube. Hubo un antecedente teatral: All About Walken, del cómico Patrick O’Sullivan, con siete Christopher Walkens sobre el escenario de un pequeño teatro en Sunset Boulevard. Dos de ellos eran mujeres, uno chino y otro filipino, este último imitando a Colin Farrell imitando a Walken. Un ser aparentemente inmutable se hace poliédrico.
Epítome del tipo duro y viscoso, su entrecortada forma de hablar resulta fácilmente imitable. “Uso la puntuación, solo que finalizo las frases poniendo el punto no necesariamente donde los demás lo pondrían”, ha explicado. “Pienso que todo el mundo debe hablar como quiera. Para mí, el ritmo es muy importante. Creo que nos expresamos con el ritmo tanto como con las palabras mismas. No se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices”. Esa es la razón de que le guste preparar dos guiones distintos a la vez, repitiendo sus diálogos hasta la saciedad, buscando nuevas inflexiones, otras enunciaciones, una distancia con el material por la que se apropia sesgadamente de lo escrito. Cuando finaliza ese proceso y llega el rodaje, cada una de sus frases arrastra subtextos, arritmias, matices, énfasis, significados, retorcimientos, etc. Afortunadamente, la caterva de facilones imitadores del habla Walken se reduce a los angloparlantes. Kevin Spacey lo borda.
Y tanta guasa tiene finalmente sentido. Pese a que se le ha encasillado en felones tremebundos –y en seres traspuestos a otra dimensión: de su acuciante rol paranormal en La zona muerta, adaptación de Stephen King dirigida por David Cronenberg, pasará a la saga de serie B Ángeles y demonios, cuya primera entrega data de 1995 y acabaría yendo directamente a las estanterías del videoclub–, la verdad es que Walken siempre prefirió la comedia. Prueba de ello es su condición de recurrente icono del programa Saturday Night Live, donde llegó a compartir sketch con una plétora de sus imitadores. No extraña que su frase favorita sea el arranque de Hamlet: “¿Quién anda ahí?”. Como dice él: “Es breve, misteriosa, está llena de posibilidades”.
Nacido Ronald Walken en Queens, el año 1943, de padres inmigrantes –ella escocesa, él un panadero alemán–, debuta a los diez años como extra en el programa televisivo de Dean Martin y Jerry Lewis. Unas palabras con este último encienden su vocación. Quiere estudiar danza, pero al conseguir un pequeño papel en un musical de Broadway, se impone el actor. Corre el año 1963, pero no será hasta 1975 y Annie Hall, la obra que encumbra a Woody Allen, que su enjuta figura y esquinado, translúcido rostro de ojos entrecerrados, asomen internacionalmente, en el rol del desquiciado hermano de Diane Keaton. Tres años después gana el Oscar al mejor secundario por El cazador, donde galvaniza a los monstruos De Niro y Meryl Streep, augurando una trayectoria deslumbrante.
No lo ha sido, debido principalmente a su carácter rutinario y falta de pretensiones artísticas. Su vida personal no tiene un ápice de excentricidad; su método desprecia la obsesiva documentación que absorbe a otros actores de su generación. Está casado con su esposa, Georgianne, desde 1969; residen en Connecticut, pero tienen piso en Nueva York y una casa de verano en Rhode Island. Le gusta que sus días sean ordenados y provechosos, siega el césped y cocina con esmero –preferentemente pescado, pollo o verduras; es un apasionado de la dieta mediterránea–, escucha a su ídolo Elvis Presley o ve películas de zombis. Prescinde de ordenadores, móvil y reloj de pulsera; le da miedo ir en coche a excesiva velocidad. No fuma desde la treintena; no bebe licores, solo vino; y detesta las armas de fuego. Quizá por ello el trabajo actoral sea una ocasión lúdica, una escapada de la que regresar anhelando la normalidad del hogar, para el hombre del pelo extrañamente enhiesto y escarpado. “He hecho películas que nadie ha visto”, afirma sin asomo de vergüenza. “He hecho películas que ni siquiera yo he visto. Me gusta hacerlas por razones muy variadas. A veces, por las personas que participan. A veces, porque yo lo hago realmente bien. A veces, por la localización. Otras, por la pasta”.
El estereotipo no es un problema. De hecho, parece llevar décadas regurgitando sus inolvidables apariciones en dos escenas firmadas por Quentin Tarantino –el desternillante interrogatorio y ejecución de Dennis Hopper en Amor a quemarropa, y la escena del veterano Capitán Koons, que ha salvado el reloj de su compañero muerto en Vietnam introduciéndoselo analmente recto arriba, de Pulp Fiction–, cuando no participa en comedias inanes o disparatadas, y otras que aprovechan su perfil de gélido villano como Tipos legales, junto a Al Pacino, o Siete psicópatas, donde le vemos con Tom Waits, otro que tal. Se considera una persona seria, le gusta ahorrar y mantener la casa impoluta. Le desagrada lo desconocido o inesperado, aunque reconoce que el factor sorpresa es uno de los aliños esenciales para un actor. En su caso, esa presencia entre aplacada y hosca tan característica. “Hay algo peligroso, desapacible y desconcertante, en lo que es divertido”, razona. “Una conexión entre lo cómico y lo inquietante. Dicen que la sonrisa humana es de hecho algo primordial; que en realidad sirve para mostrar los dientes, que es una advertencia. Cuando sonreímos, de un modo primario nos sentimos asustados”.
A no ser que nuestra sonrisa se confabule en la mezcla de asombro y admiración que sentimos al verle bailar, su primera vocación. Así lo hizo en la del musical Dinero caído del cielo, escrito por Dennis Potter y dirigido por Herbert Ross, donde encarna al macarra danzarín que, llegado el momento, se aupará a la barra del local para interpretar un striptease que concluye en memorable sesión de tap dancing. Su volátil don se haría universal al protagonizar el videoclip de Fatboy Slim , dirigido por Spike Jonze, donde de repente subvierte la ley de la gravedad y echa a volar ingrávido, inmaterial, ¿inexistente?
“El poder emocional es quizá lo más valioso que un actor pueda tener”, ha dicho. El modo en que Christopher Walken lo economiza, intercala, desmenuza y libera… es tan singular que ya se ha convertido en… un estilo… en sí… mismo.