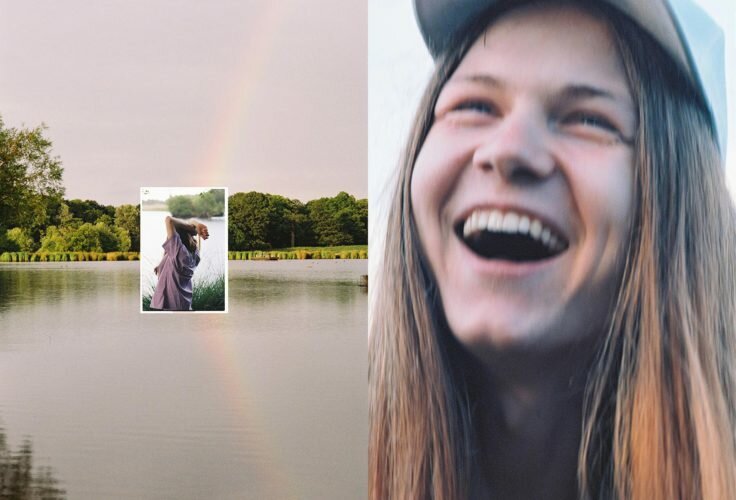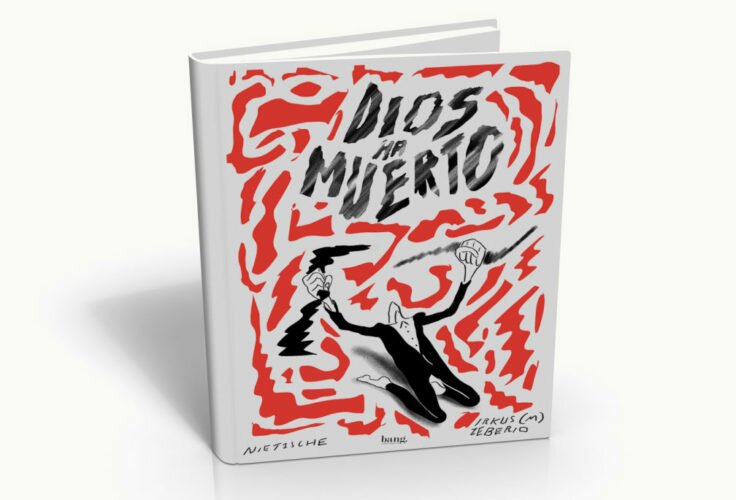John Carpenter como músico. Un creador que introdujo la electrónica minimalista en el cine de terror y la serie B. Gerard Casau loa al maestro.
El mundo,

El velo isabelino
por Gerard Casau
Macbeth / The Turin Horse: Días extraños


La octava mujer de Barba Azul: ¡Shakespeare!

El rey Lear / Ichi the Killer: La visibilidad de lo obsceno
Titus Andronicus / Reservoir dogs: sangre y tragedia.


Titus Andronicus / Reservoir dogs: sangre y tragedia.


En La octava mujer de Barba Azul, Gary Cooper se enfrasca en la lectura de La fierecilla domada, encontrando en la trama de la obra una gran similitud con la tirante relación que mantiene con la rebelde Claudette Colbert. Finalizado el estudio, el protagonista se encamina hacia la habitación de su esposa, con gesto decidido y acompañado por una marcha militar. Y al encontrarse frente a ella, le propina un cachete correctivo, que ella no duda en responder con ímpetu incluso superior. Pasmado, Cooper regresa a sus aposentos y revisará el libro hasta encontrar una nueva inspiración. Entonces, vuelve ante Colbert, con sonrisa conciliadora, y, por sorpresa, la coloca forzosamente en su regazo para azotarle el trasero, invocando con una exclamación un solo nombre, que todo lo explica: “¡Shakespeare!”.
En cierta manera, Ernst Lubitsch y sus guionistas, Charles Brackett y Billy Wilder, crearon con esta escena una inmejorable ilustración de un acto repetido incesantemente: el del creador que, buscando inspiración para su obra, vuelve a las páginas de Shakespeare y, en casos extremos, acaba citando al Bardo como comodín legitimador. Este es, precisamente, el gesto que inspira El mundo, un escenario, el último libro firmado por Jordi Balló y Xavier Pèrez, donde Shakespeare se convierte en una mina de oro de la cual extraer una inagotable riqueza. Un ensayo que debe entenderse al mismo tiempo como obra autónoma y como prolongación natural del trabajo de rastreadores de esencias que iniciaron veinte años atrás con La semilla inmortal, y que nos ha dejado un volumen por década (con Yo ya he estado aquí, a propósito de la serialidad, como capítulo intermedio). Un proyecto conjunto que ha hecho de los autores maestros en el arte de cartografiar los longevos caminos recorridos por una narración hasta llegar a su forma definitiva (o en el de levantar el velo que esconde el texto detrás del texto, que es la afortunada expresión que emplea Xavier Pla en el prólogo a la nueva edición en catalán de La semilla inmortal), y que no representa otra cosa que el placer de transmitir y recibir un conocimiento revelador (algo que podemos suscribir quienes hemos sido alumnos suyos).
Con El mundo, un escenario, Balló y Pèrez no han querido ratificar ese tópico del cuñadismo intelectual que asegura que, de vivir Shakespeare hoy, escribiría series de televisión; una idea necia que lo único que hace es despreciar la naturaleza teatral de sus obras, como si las artes escénicas fueran un medio precario con el que el autor se tuvo que “conformar”. Tampoco pretenden glosar los posibles usos del adjetivo “shakespeariano”. O, mejor dicho, lo que quieren los autores es que nos volvamos a plantear de qué hablamos realmente cuando decimos que algo es shakespeariano. Creemos reconocerlo cuando vemos a un personaje intrigando en el pasillo de un palacio, o cuando esta misma criatura desvía los ojos hacia el público para ofrecerle un monologo. Y, sí, de acuerdo, todo esto puede ser shakespeariano, pero no menos que los inicios in media res, el gusto por la coralidad (una de las ideas más bellas del libro es que, en Shakespeare, “no existe secundario que no sea tratado como un monarca”) y por la riqueza del diálogo (la discusión magnética de Benedicto y Beatriz en Mucho ruido y pocas nueces es kilometro cero para la comedia romántica y las sitcom), o el volumen de un paisaje y de una naturaleza embravecida, que no haría extraño escuchar, en medio del vendaval de The Turin Horse, aquellas primeras palabras de Macbeth: “Día de sangre / pero hermoso más que cuantos he visto”.
La polisemia de lo shakespeariano también se debe a otro factor, no menos importante, que distingue al genio de Stratford-upon-Avon de otros nombres insignes que han sido tocados por un sufijo (Kafka y Lynch, por ejemplo), cuya influencia se detecta en rasgos temáticos y formales más o menos concretos (que, huelga decirlo, tampoco los representan en su totalidad). Al identificar algo como “kafkiano”, o como “lynchiano”, podemos tener la certeza casi total de que los autores de la obra identificarían a sus referentes (aunque sea a regañadientes). En cambio, un creador puede citar al Bardo sin darse cuenta de ello y, si apuramos, sin conocer directamente las obras que suponen la materia prima de su inspiración. Siendo la autoría del propio Shakespeare objeto de debate en algunos casos, lo que aflora en estos casos quizá no sea tanto el imaginario de un individuo como la herencia de toda una época, la del teatro isabelino, que toma cierta distancia de los clásicos griegos (ya tratados por Balló y Pèrez en diversos capítulos de La semilla inmortal) e impulsa una concepción dramática sensiblemente más próxima a la contemporaneidad. Esto abarca todo tipo de aspectos, como por ejemplo lo explícito de la violencia en el cine moderno; un hecho que los autores distinguen con lucidez aplastante: “el cine clásico, en lo que se refiere a la mostración de la violencia, fue más ático que isabelino. El sentido del pudor y de la medida impregnó el imaginario fílmico (…) Por si fuera poco, la velocidad de la acción tendía a la elipsis, y en ningún caso se buscaba la exasperación temporal, hiperbólica, que sostiene las agresiones en vivo de El rey Lear o Tito Andrónico”. De este modo, los ojos arrancados del buen Gloucester serían una imagen obscena, que reverbera en la oreja cercenada por Mr. Yellow en Reservoir Dogs, y en los juegos con ganchos y aceite hirviendo que practica el temible Kakihara de Ichi the Killer. Una violencia que atraviesa siglos, culturas y continentes, pero que siempre supone “un gesto físico, carnal, agresivo, sin ninguna voluntad metafórica o ejemplarizante como la que podía ofrecer la escena clásica en que Edipo, en una de las tragedias de Sófocles, se sacaba los ojos como símbolo de asunción de la culpa. Aquí, la tortura sin remisión posible no enseña otra lección que la propia violencia”.
Pese a la constelación de apellidos ilustres que aparece en El mundo, un escenario (Shakespeare, claro, pero también Sorkin, Bergman, Tarantino o Allen), Balló y Pérez prefieren hablar más de las obras, de los textos, que de la intencionalidad de los artistas. Las imágenes y las palabras de estas ficciones (piezas teatrales, películas y series) entran así en una relación que no se concibe como una línea recta de A (Shakespeare) a B (lo Contemporáneo), sino como un diálogo entre iguales, en el que los personajes, icónicos o no, se avivan al reconocerse los unos en los otros, compartiendo anhelos y dolores. Una danza isabelina a la que hay que agradecerle, también, no dejarse seducir por lo obvio: al concebir la épica motorizada de Sons of Anarchy, Kurt Sutter quiso mirarse en Hamlet, calcando algunos motivos básicos de la tragedia, pero sin atender al carácter de su protagonista. “Por su hermetismo paralizador, el desconcertante príncipe de Dinamarca alcanza tal singularidad que el argumento de la obra que protagoniza se revela egoísta, resistente a convertirse en modelo estructural para las obras dramáticas (y audiovisuales) del futuro. Naturalmente, el espíritu de Hamlet sobrevuela la ficción contemporánea, pero proponer un Hamlet con todas sus consecuencias supone destruir la sintagmática de la narración. (…en Sons of Anarchy) la trama parece provenir directamente de Hamlet (un muchacho descubre que su madre y el jefe de su banda, que son amantes, están detrás de la muerte de su padre), pero la dilatación en la venganza no procede del exceso de inteligencia del protagonista, como sucede en la obra shakespeariana. Jax Teller, el atractivo y atlético héroe de la saga, se entrega ciertamente a la duda, pero ésta se integra en un drama coral lleno de giros y se supedita al aliento épico de cada episodio. Más Romeo que Hamlet, Jax querría evitar el clima de violencia entre bandas que impera en el pequeño pueblo californiano donde tiene lugar la acción. Sus vacilaciones no lo engrandecen como un personaje por encima del resto y, por descontado, no comportan la paralizadora intelectualización que impone la conciencia de Hamlet”.
Balló y Pèrez no solo le quitan la ilusión a Sutter, diciéndole que no, que Jax Teller nunca podrá ser Hamlet, sino que además situando la herencia del príncipe en un lugar inesperado. No en un personaje de ficción, sino en el cráneo (privilegiado, sin duda) de un cineasta: nada menos que Jean-Luc Godard, quien ha elaborado una obra “en la que su voz y su figura proponen constantes interrupciones (…). La inteligencia del director (inteligencia verbal, aun tratándose de un extraordinario creador de imágenes) aparece en sus films, pues, como una especie de conciencia crítica del mundo, asumiendo la tesitura impertinente, aguda y libre de un Hamlet dispuesto a poner contra las cuerdas la posible despreocupación moral de sus espectadores. (…) En el centro del cine de Godard, la incomodidad y la lucidez hamletianas han encontrado el mejor receptáculo posible”.
En la formidable ebullición de ideas que provoca la lectura de El mundo, un escenario, se detecta, también, una pieza faltante, la de aquellos montajes teatrales que, desde la contemporaneidad, han leído a Shakespeare a la luz de referentes audiovisuales. La mentada tortura de El rey Lear adquiría una nueva dimensión en la versión dirigida recientemente por Lluís Pasqual en el Teatre Lliure, pues la disposición del escenario, una pasarela rodeada por los espectadores a ambos lados, hacía imposible escamotear su violencia: el acto no solo ocurría ante el público, sino que veíamos el detalle brutal de los dedos de Cornwall y de Regan hundiéndose en las cuencas de Gloucester hasta que brota la sangre. No existía el corte, ni la posibilidad de dar la espalda a lo obsceno, como tampoco la había en el Salò de Pasolini. Otro ejemplo: cuando Calixto Bieito convirtió a las medievales criaturas de Macbeth en una panda de mafiosos con afición a las camisas chillonas y los muebles de skay, no hacía sino constatar la incalculable influencia que la Tragedia Escocesa había tenido en tantos relatos de violento ascenso y caída, protagonizados por personajes que se creyeron la profecía (de unas brujas o de un eslogan publicitario) que les aseguraba que “el mundo era suyo”… Al renunciar a introducir en la discusión estas producciones teatrales, el circulo de contagios isabelinos queda inconcluso, abierto para que, quien así lo desee, siga explorando las maneras en que lo shakespeariano se conjuga en presente.
Hamlet / Hijos de la anarquía: Kurt Sutter calcando a Shakespeare